El Lobo Negro
- Llamas, J.M.

- 25 jul 2016
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 20 sept 2025

Si quieres descargarte el cuento en formato de libro electrónico (.epub), haz clic aquí debajo.
Cornelio cabalgaba un descarnado jamelgo de posta de trote cansino, atravesando aquel frondoso valle entre inmensas cordilleras. Esperaba llegar a la Posada del Lobo Negro en un par de clepsidras. El cansancio le comenzaba a hacer mella, y una ingobernable somnolencia le cerraba los párpados sin querer. Aquella parte del viaje era especialmente dura, y los caminos del sur de la Galia no eran precisamente los más seguros a comienzos del otoño. Había escuchado hablar de las batallas que se libraban en la zona, aunque, por desgracia, ya no eran noticia. Las últimas décadas habían sido violentas e inestables. Había vivido aquel intento fallido de recomponer la unidad, y ahora resultaba raro, sobre todo para un viajero como él, pasar por un lugar donde no hubiera trifulcas entre soldados de Majencio, seguidores de Constantino, defensores de Galerio, ilusos que todavía creían en la vuelta del viejo Diocleciano… La situación había llegado a tal extremo que ya pocos eran capaces de decir en cuántos pedazos distintos se había dividido el antiguo Imperio, pero tampoco importaba mucho: en el viaje de ida quizás el valle boscoso que atravesaba fuera territorio de Majencio, y a la vuelta, quién sabe, lo podía haber conquistado aquel joven nuevo, el tal Constantino.
- El mundo está loco -pensó en voz alta, para no quedarse dormido-. Estos políticos nuevos no tienen ni idea. Solo les interesa llenarse la panza, crucificar a impuestos al pueblo, aumentar su poder, tener más esclavos, controlar a más libertos, extender las redes… Ahí los tienes, yendo a quemar incienso y ofrecer sacrificios a dioses en los que ni ellos mismos creen. Hablando de Júpiter y de Marte como si estuvieran contando fábulas a niños de teta. Procurando mantener sus gordos culos en divanes cada vez más enormes, mientras los emperadores se cambian de nombre como si estuvieran apostando en carreras de cuadrigas: ¡ahora soy César; ahora me convierto en Augusto! ¡Válganme los dioses familiares! ¿Cuánto tiempo tardará en venirse al suelo todo esto? Cornelio se sonrió. Él hablaba con tanta gente, en tantos sitios, que sospechaba que las cosas no podían tardar en cambiar. Eso sí: nadie tenía ni idea de si para bien o para mal. Lo de trabajar como correo tenía su parte buena: había visto más mundo que la mayoría de los habitantes de su tierra. Pero también tenía su parte mala: cada vez pasaba menos tiempo con su gente. Ahora le esperaba Roma, tras Mediolanum, donde tenía que dejar un mensaje urgente para no sabía quién. Después, vuelta a su Civitas Pictonum. Esperaba no tener que trasponer otra vez hasta el sur de Hispania. Todavía se le erizaba el vello al acordarse del último viaje a Ilíberis. Eso sí que era peligroso, con tanto bosque y tanta gente extraña a la que resultaba imposible entender... A lo lejos se veían las luces del Lobo Negro. En fin: por lo menos hoy no había tenido que atravesar ningún campo de batalla ni, peor todavía, ningún poblado en llamas o reducido a cenizas.
Y luego estaba esa gente moderna de ideas estrafalarias que creía que había solo un Dios y que todos eran iguales. ¡Todos iguales! ¡Hasta las mujeres, y los esclavos, afirmaban algunos por ahí! ¿Pero cómo se podía ser tan…? Estaban, según él sabía, en contra de las tradiciones, en contra de la religión y el culto, en contra del poder... Y lo peor era que cada vez había más. Él ya lo había dicho, cuando a Diocleciano le dio por detener y condenar a muchos de los cabecillas: eso no era buena idea. En el fondo el viejo emperador les estaba dando la razón, porque ya había escuchado a más de uno decir que los que morían a manos del poder eran testigos de ese dios suyo, muerto en una cruz. ¡En una cruz! ¡Abrase visto, qué poca decencia!
Lo último que había escuchado era que aquel joven emperador, el hijo de Cloro, Constantino, estaba llevando sus tropas a Puente Milvio para enfrentarse a Majencio; según se decía, tenía alguna relación con el dios crucificado. Sería muy gracioso que, después de que Diocleciano, el de la estúpida idea de dividir el Imperio en cuatro, hubiera gastado la vida persiguiendo inútilmente a esos iluminados, ahora el hijo de uno de aquellos cuatro conquistara todo el Imperio y llevara sus ideas revolucionarias, "cristianas", como las llamaban muchos, al mismo senado de Roma. ¡Para cortarse la cabeza con un hacha mellada! - ¡Oh, dioses! ¿Dónde iremos a parar? Cualquiera diría que llega el final de este mundo -suspiró Cornelio. El caballo relinchó. Estaba frente a la posada. El Sol se había puesto hacía rato, y la Luna y las estrellas comenzaban a brillar débilmente. Dentro sonaba música de cuerda, y la enorme algarabía de los que, como él, iban de paso. Se lo imaginó: soldados, comerciantes, otros correos imperiales y privados, viajantes varios, vino, mujeres y jovencitos para pasar el rato… Demasiada diversión para tanto cansancio. Él solo pensaba en volver con su querida Abra y con el pequeño Hilario: se lo imaginaba estudiando gramática y retórica en una escuela importante, quizás en Burdigala, con uno de aquellos grandes maestros de los que había escuchado hablar; luego, ya hecho un hombre, quizás magistrado, lo veía discutiendo en la basílica, saludado por los poderosos de la ciudad... Cornelio abrió la puerta. El salón estaba repleto de gente que comía, bebía, charlaba, cantaba o discutía. Había mucha soldadesca, seguramente descansando antes o después de alguna importante misión. Nadie miró hacia el recién llegado: cada uno estaba a lo suyo. Se dirigió al posadero, que repartía órdenes a izquierda y derecha. - ¡Salve, Octavio!
El posadero se volvió, paño en mano, se secó la cara y esbozó una sonrisa: - ¡Salve, Cornelio! Te echábamos de menos, no venías por aquí desde las… ¿quintas kalendas de junio? Todavía me acuerdo de aquella tarde. ¿Cómo has pasado el verano? Hoy estamos hasta arriba, ya lo ves. ¿Quieres lo mismo de siempre? - No, gracias, hoy vengo muy cansado. Ponme cualquier cosa caliente, un poco de vino, dame un rincón donde reposar los huesos, y relevo de posta. ¡Mañana tengo que llegar a Mediolanum con un encargo urgente! -respondió Cornelio, medio bostezando. - ¡Como quieras! Está el ambiente cargado, ¿sabes? Todo el mundo cree que va a pasar algo gordo muy pronto. Ni te imaginas las discusiones que se escuchan por aquí últimamente. ¡El mundo se ha vuelto loco, amigo! En fin, vamos allá. ¡Prisca! ¡Prisca, niña, aquí hay un buen hombre que necesita comer y beber, venga, mueve las faldas! Perdona que no me quede hoy a darte conversación, pero estoy un poco agobiado -se excusó el posadero, secándose el sudor de la calva y resoplando. - Nada, nada, ánimo. A la vuelta hablaremos tranquilos. Supongo que antes de noviembre pasaré por aquí, si no tengo ningún encargo para Beneventum o, quién sabe, para Sicilia. Cornelio ocupó su esquina de siempre y dio buena cuenta del guisado de jabalí y la jarra de vino que le trajo la buena de Prisca. Luego, mientras dos soldados llegaban a las manos defendiendo opiniones opuestas sobre el mejor gladiador de los últimos años, cogió su bolsa de viaje y una lámpara de aceite y se retiró a una pequeña celda de la parte de atrás.
Ya no estaba para tanto viaje. Quizás en un par de años o tres cambiaría de trabajo si, como todo parecía indicar, conseguía ascender en el Cursus Honorum. Al cerrar los ojos se acordó de lo último que le había dicho su mujer antes de partir, y esbozó una sonrisa melancólica: “Ten cuidado con los mandos de los ejércitos, que con tanta guerra nunca se sabe lo que te pueden pedir. Tú, si ves lío, agacha la cabeza, cierra la boca y sigue tu camino. Y, si te dicen algo, hazte el sordo. Te quiero, pero te quiero vivo, ya lo sabes. Y nuestro Hilario te necesita, todavía tiene que aprender mucho de la vida, no me lo dejes huérfano. ¡Buen viaje!”.



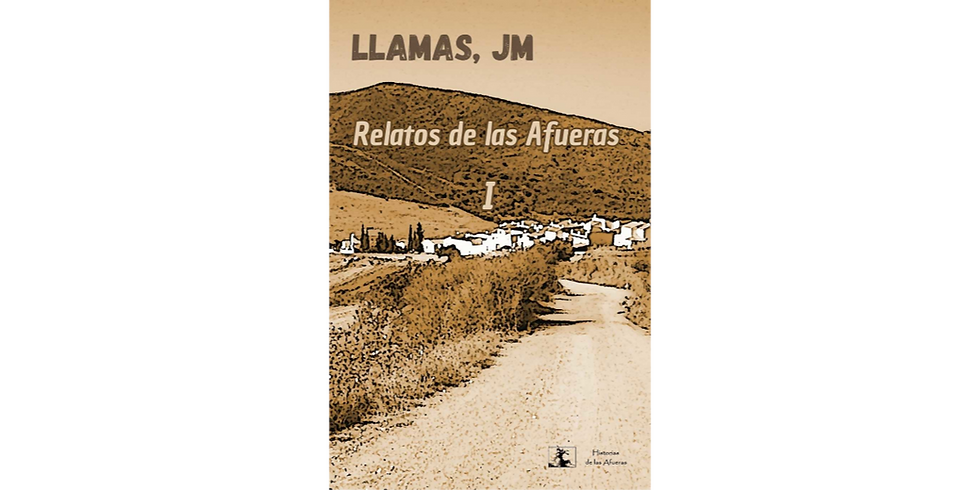
Comentarios