Juguetes abandonados: Vicente y el hada
- Llamas, J.M.

- 3 dic 2015
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 20 sept 2025

Si quieres descargarte el cuento en formato de libro electrónico (.epub), haz clic aquí debajo.
Había una vez, en una antigua casa al lado de la vía del tren de carga y descarga del puerto, en un dormitorio donde hacía tiempo había dormido un niño, una repisa llena de recuerdos de una infancia ya consumida. Y, entre esos recuerdos, había un muñeco de trapo, Vicente, que llevaba años recostado en la misma esquina y solo era movido cuando, periódicamente, limpiaban a fondo el dormitorio.
Vicente, de largos brazos y piernas, y ropas oscuras y regastadas, estaba remendado por muchos sitios, y en su cara faltaba un ojo. Lo que en otro tiempo fue una sonrisa afable se había convertido, a fuerza de años de juego y, más tarde, de silencioso abandono, en una mueca de dolorosa tristeza y melancolía gris. Vicente miraba el pequeño mundo que le rodeaba con su único ojo de plástico, un ojo grande y escrutador, esperando que algún día volviera la vida al dormitorio y aquel pequeño niño que lo había acunado y había compartido con él tantos momentos volviera, y que lo agarrara y lo llevara con él, y que hiciera más viajes que los que ahora lo llevaban de la repisa a la cama y de la cama a la repisa, en cada limpieza.
Vicente era un muñeco soñador. Imaginaba que algún día un hada vendría y lo tocaría con su varita mágica, y le diría: “pequeño amigo, corre, salta, vuela. Eres libre”. Y entonces podría mover sus largos brazos, y sus piernas casi vacías, y volvería la cabeza para mirar, a través de la ventana, cómo pasaba el tren de mercancías. Y una tarde saldría corriendo, abriría los postigos y saltaría con todas sus fuerzas, y el tren lo llevaría a un lugar nuevo, donde viviría aventuras con piratas y vampiros y muñecas de ojos profundos y miradas celestiales. Pero el muñeco permanecía allí, siempre en la misma esquina, y seguía soñando; y poco a poco se fue dando cuenta de que su único ojo no podría ver nada más que lo que tenía ante sí.
Pero he aquí que, un buen día, mientras Vicente imaginaba que seguía al capitán de un barco de vela negra, detrás de un perro que le hablaba en un lenguaje nuevo, algo pasó frente a él, y su gran ojo volvió a la realidad. Y el corazón de trapo de Vicente se desbocó cuando vio que, frente a él, justo frente a él, había un hada de cristal, un hada de ojos profundos y mirada celestial, que parecía querer echar a volar entre los desparramados colores de atardecer que reflejaba su piel hermosa. Un hada cuya sonrisa atravesó el pecho de Vicente como una daga, cuya alma inundó sus sueños y su realidad.
Ya no quería que el hada lo tocara con su varita mágica, ni que le dijera que se fuera a vivir aventuras con piratas y vampiros, porque no quería irse de allí, o de cualquier lugar que compartieran juntos. Solo quería permanecer allí, frente a ella, dejar que ella se hiciera parte de él, ser parte de ella, y nunca, nunca dejar de verla. Y así pasaron los días, y las tardes, y el sol cada jornada le regalaba, al irse, los destellos de sus últimos fulgores sobre el hada, y Vicente sentía que sus remiendos le dolían y que su pequeño cuerpo era recorrido por una luz nueva y extraña que lo llenaba como nada ni nadie antes lo había llenado.
El hada, sin embargo, nunca miraba a Vicente, nunca cambiaba de postura, siempre permanecía queriendo iniciar el vuelo, mirando más allá del techo, hacia el infinito. Pero eso a él le daba igual: tenerla allí era lo único importante, más allá de lo que ella hiciera o no. Vicente sabía que sus reflejos de atardecer eran un regalo, y que ella, en lo más profundo de su alma de cristal, sentía también algo por él, aunque no pudiera expresarlo.
En la casa antigua pasó algo extraño: un buen día dejaron de limpiar, y nadie movió a Vicente y al hada del lugar que ocupaban. El polvo se fue acumulando a su alrededor, y Vicente creyó que ya nunca nadie los separaría. Habían quedado solos. Pero hete aquí que, cada día, por la mañana y por la tarde, mientras pasaba el tren frente a la ventana, la casa era sacudida por las vibraciones de los rieles contra la vía, y el hada de cristal se movía un poco, solo un poco, hacia el filo de la repisa. Vicente se dio cuenta al cabo de varias semanas: su amada estaba más cerca del abismo. Y la mueca de melancolía se transformó en un gesto de miedo, de terror intenso al pensar que, con el paso de los días y las noches, pudiera caer desde allí y desaparecer para siempre.
Vicente sabía que no podía moverse: era un pobre muñeco de trapo, un vestigio olvidado de una infancia olvidada; pero no era capaz de soportar que aquellos ojos, aquella sonrisa, aquella vida suya sufriera. Deseó que el tren no siguiera pasando, pero el tren nunca detenía su rumbo. Deseó que el hada volara, si era necesario, y se fuera, pero el hada no se movió. Y entonces, con un último esfuerzo imposible, unió su latido de trapo al paso del tren, y cada mañana, y cada tarde, cuando llegaba el silbato de la locomotora, Vicente, sacando fuerzas de donde no las había, avanzaba junto al hada, hacia el borde de la repisa, hacia el fin.
Sabía que solo tenía una posibilidad, y que debía aprovecharla. Su cabeza, sin dejar de mirar aquellos ojos celestiales, fue dejando su lugar, poco a poco, hasta que un atardecer rojo sintió, de repente, que había llegado el momento. El tren se escuchó desde lejos, y el hada avanzó, con sus pequeños pies descalzos, hasta que no quedó lugar en el que apoyarse. Vicente hizo un último esfuerzo, mientras pensaba: “oh, no, amada: yo daré mi vida por ti. No caerás sin mí. No desaparecerás mientras yo te ame. No te quedarás sola ahí abajo. Yo estoy contigo, y siempre estaré contigo”.
Y fue así como Vicente, dando un salto, cayó justo antes que el hada, y quedó allí, en el suelo del dormitorio, mirando hacia arriba, a su amada. Y el hada, que ya no podía sostenerse, cayó justo después, sobre el cuerpo de trapo de Vicente, y se rompió en mil pedazos, y rompió a Vicente, y allí quedaron los dos, sobre el suelo, destrozados. Poco después llegó alguien al dormitorio, abrió la puerta, barrió a ambos y los tiró a la papelera.
Allí acabó Vicente, mientras el sol dejaba su último rayo de luz. Pero en su cara había algo nuevo: en el lugar de la mueca de horror de su boca había quedado incrustada una sonrisa de cristal, infinita. Y en el lugar de su cuenca ocular vacía había ahora un ojo profundo, de mirada celestial. A él fue a parar, como una lágrima de amor perpetuo, aquel último rayo de sol de aquella última tarde.



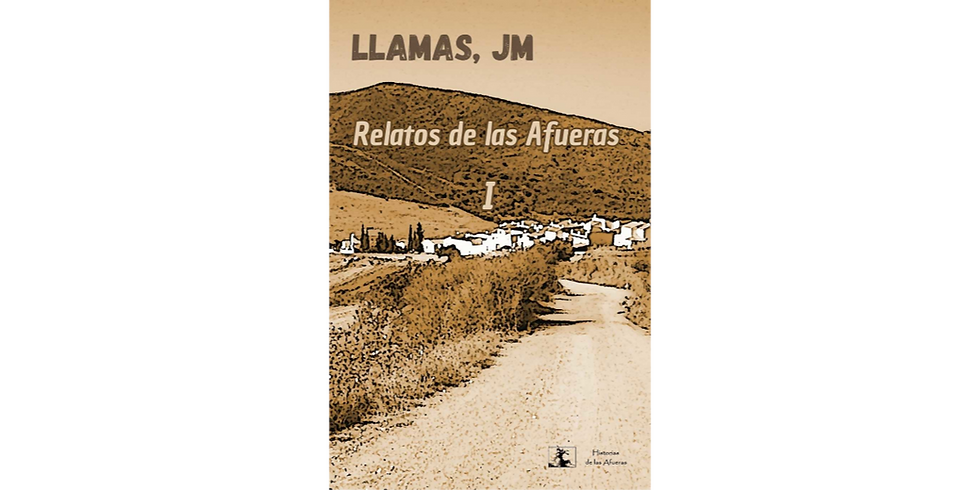
Comentarios